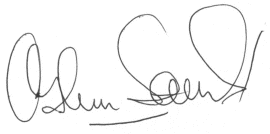Un acto de purificaciónFebrero de 2001 En rigor nadie debería haberse sorprendido después del primer intento del juez Guzmán. Pero, igual, el formal comienzo del procesamiento de Augusto Pinochet -a juzgar por algunas reacciones de esto días- fue tomado como un ultraje que nunca debió ocurrir. Aunque es probable que toda esta situación haya entrado ya en su etapa final, era necesario que llegara este momento. No por el afán de venganza o revancha, como proclaman los partidarios más recalcitrantes del régimen militar, sino porque no había otra manera de superar esta encrucijada histórica. La “solución política” que pretenden algunos sectores no es tal: los crímenes no son accidentes políticos. Lo que vino después del 11 de setiembre de 1973 pudo tener un desarrollo muy distinto, por ejemplo, si las directivas que ahora se recuerdan y que firmó el propio Pinochet, se hubieran respetado y las autoridades de facto se hubieran preocupado de hacerlas respetar. Ha ocurrido una regresión asombrosa. Hoy día los “duros” no sólo niegan los crímenes que han quedado insoslayablemente al descubierto gracias a la Mesa de Diálogo. También pretenden convencernos de que el trato a los detenidos excluyó la brutalidad y la tortura. Hay, desde luego, suficientes pruebas de ello. Pero todos supimos en su momento -aunque pocos medimos la magnitud de la tragedia- de acciones arbitrarias, siempre injustificadas. Lo que se olvida es que estaban rodeadas de un aura de machismo que entonces no parecía avergonzar a nadie. (Eso sin olvidar los “corvos acerados”). Este paso de la Justicia (así, con mayúscula) era indispensable. Es un rito purificador que no puede ser mirado en menos y que los militares -como toda organización jerárquica y cuidadosa de los símbolos- deberían entender mejor que nadie. Tal vez es así efectivamente y son los civiles, los que se sumaron desde el comienzo alegremente a la fiesta los que no logran salir de su asombro. Ellos querían creer que los “políticos” estaban arruinando al país, que “los enemigos de Chile” estaban conspirando para producir matanzas tan espantosas como las de la Revolución Rusa (o quizás de la Revolución Francesa), y que en la defensa de la vida -y del patrimonio- todo estaba permitido. En un país que daba la sensación de estar en permanente desorden, como era Chile a comienzos de los 70, la promesa del orden resultaba fascinante, no sólo para los sectores ultra conservadores. Muchos creímos entonces que no había más solución que la llegada de los militares.... pero, para vergüenza nuestra, no imaginamos lo que ocurriría no en los primeros días sino en las semanas, meses y años que siguieron. Como escribí una vez, a propósito de estos mismos hechos: “ahora somos más sabios, porque hemos sufrido y hemos aprendido en el dolor”. Creo que todos hemos aprendido. Todos los chilenos, o casi todos, porque solo habría que exceptuar a quienes siguen aferrados a sus fantasmas. Abraham Santibáñez
|